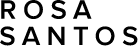La primera visión de estas pinturas hizo sonar en mi cabeza los lentos acordes de la guitarra slide de Ry Cooder acompañando la secuencia inicial del film Paris, Texas. Un solitario personaje vestido con traje de chaqueta y protegido del sol con una gorra roja de baseball anda sin descanso por el desierto, al parecer sin rumbo fijo y con la mirada perdida, puesta en un horizonte donde no hay nada más que desierto.
Caminar y caminar sin pensar, hacia ninguna parte o hacia un lugar imaginario. Algo similar a pintar y pintar sin pensar, trasladando casi automáticamente cada detalle de la fotografía a la pintura, sin pretender ningún otro fin, en una esforzada relación de amor-odio con el objeto de la tarea impuesta, vaciándose en ella hasta el desfallecimiento.
Dos paisajes contrapuestos, tan cercanos, sólo separados por unos pocos kilómetros. Dos realidades opuestas, tan evidentes que a nadie pueden engañar:
El desierto, toda la aridez de que es posible la naturaleza, donde la mano del hombre es absolutamente inútil o, al menos, insignificante.
Y las artificiosas salas de los casinos de Las Vegas, ese abarrotamiento de luces en movimiento en un espacio lleno de sonidos donde a cientos de personas ensimismadas les hipnotiza la sola idea de ganar.
Aunque yo siempre he sospechado que lo que de verdad llena de adrenalina esos cuerpos que se mueven inquietos frente a las máquinas o las mesas de juego es la idea de perder, el vértigo del peligro de dejarlo todo allí, quedarse desnudos y desfallecer, igual que el hombre que camina incesante por el desierto hasta donde las fuerzas lo abandonen a su final.