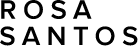Lo más cerca que he estado de ocupar uno de los estanques como los que Marina González Guerreiro despliega en Una promesa fue en el Parque Aluche en el Madrid del año 2010. El parque se inauguró al final de la dictadura franquista el día 27 de julio de 1973, por el entonces alcalde, y arquitecto de profesión Miguel Ángel García Lomas-Matas. Se inauguró bajo el nombre de Parque Arias Navarro, en honor al promotor del parque a la sazón presidente del Gobierno durante la dictadura, y fue construido después de soterrar parte del tendido eléctrico de alta tensión de la zona. Los vecinos nunca se refirieron a él por su nombre inaugural. Como ejercicio de resistencia silenciosa se decía: “vamos al Luche”. Hay en él un estanque artificial que se hizo sobre el antiguo caudal del arroyo Luche que recorría los barrios de Aluche, Lucero y Puerta del Ángel. El arroyo desapareció antes de la inauguración del parque cuando en los años cincuenta se decidió canalizarlo. El parque que yo viví trataba de ser una suerte de Arcadia donde la gente del barrio se reunía y que, durante la noche, se volvía impenetrable. Hoy sigue siendo un simbionte entre naturaleza y periferia. Y es en este mismo lugar donde S. y yo solíamos pasar las tardes, escuchando Oi!, bebiendo cerveza y dando de comer a los patos Gusanitos de la marca Risi.
El parque olía amargo, a litros y jabón rancio. Había humo. Junto a la orilla del estanque había unas palmeras, nos podías encontrar justo debajo. Cerca había una fuente donde K., B. y F. se peinaban sus crestas de colores con jabón Lagarto. Después de levantarlas, corrían y gritaban: “¡si el punk ha muerto, dame un plato de garbanzos!” A menudo les llevaba pastillas de jabón casero del que hace mi madre con aceite usado y sosa cáustica, que es de color crema jaspeado en distintos tonos amarillentos. El jabón es un material soluble en el agua que habitualmente se usa para lavar cosas. Entra en contacto con el cuerpo a través de la fricción, eliminando la piel muerta y la suciedad hasta que produce un residuo blanquecino en el agua que cuando se seca se queda pegajoso. Pienso que hay algo en el trabajo de Marina de ablución, de lavarte las manos con sus jabones y purificar los recuerdos para poder acceder a ellos. Las partículas muertas que se marchan con el limo del jabón son trocitos de memorias que ya pasaron. De la misma manera, parece que se pueden leer los residuos que contiene el fondo de las oquedades de las benditeras. Son la versión doméstica de los recipientes de agua bendita que se encuentran en los templos religiosos y lugares mágicos. En su uso cotidiano se suelen disponer en la entrada de los dormitorios para utilizarlas antes de dormir y al levantarse. La más grande de todas es una concha de color blanco de varias ondulaciones que se parece a una Tridacna gigas, un molusco de gran tamaño que desde el siglo XIX fue arrancado del Océano Pacífico para formar parte de la decoración de jardines, gabinetes de curiosidades y pilas bautismales de templos cristianos. Es una fuente de agua que vive dentro del mar, tiene un sifón exhalante y otro inhalante que permiten la circulación interna del agua. Empezó a ser conocido popularmente como bénitier después de ser transformado en objeto.
Los estanques de Marina, igual que cualquier ecosistema, son una comunidad compuesta por diversos organismos vivos cuyas piezas coexisten de manera interconectada. Hay una constante comunicación entre cada uno de los elementos que lo componen, la red de trapos anudados es un circuito cerrado de cañerías, una línea de conexión de historias para contar otras historias, de las que se cuentan desde lo soterrado. Su trabajo es palpablemente frágil, pero esta condición responde a una inestabilidad material que hace posible el cambio. Por eso, facilita la creación de formas y brinda supervivencia a lo que está en mal estado, para contar aquellas otras historias no narradas.
Me acuerdo de una tarde junto al estanque en la que S. se acercó y me dio un pequeño ramo de margaritas y amapolas. Después, abrió la otra mano y me dijo: “toma, para ti; y este, para mí”. Era un collar de una golondrina de color negro. Me sonrojé y escupí al suelo. El escupitajo se hizo barro. Cuando no se sabe qué decir y las palabras se hacen flema es mejor escupir al suelo y hacer que se derramen para poder verlas. S. sonrió y sus comisuras se agrandaron. Cada vez que miro las concavidades de agua de Marina, me acuerdo de ese collar que hoy está partido en dos partes en el fondo del estanque envuelto en fango. Esos recipientes con agua que ocupan el espacio son cápsulas temporales que guardan pensamientos y deseos que se pueden rescatar uno a uno con las manos. El agua retenida en ellos permite la taxidermia de los recuerdos abandonados en sustitución de los cuerpos que ya no están. Y es que la escena que producen estos estanques son planos fijos que no se han dejado de grabar, en pos de una luxación del tiempo que se puede mirar a través de la vidriera con trocitos de flores y unas pestañas que parecen las de S. Doy dos pasos hacia atrás, miro de nuevo por la ventana, y ahí encuentro otra vez la golondrina, el ramo de flores y las comisuras. Mientras tanto suena:
Adiós reina mía, parece que marcho de aquí
Mi barrio, mi calle se quedan sin mí
Sirenas y disparos sin voz y sin dolor
Adiós reina mía, ya no pinto nada aquí
Mi vida, ruleta que da vueltas
Perdiendo el control
[…]
Mi vida ya seca, es como un niño sin balón
No volveré a verte para no verte envejecer
Cigarros y polvo, sin agua y con sed
Tus ojos brillantes, será la última vez
Los cielos se nublan, los cielos se nublan,
Perdiendo el control
Cuando me marche, no me olvidaré de ti.
Eskorbuto – Adiós reina mía
Paula Noya de Blas